Tendencias del momento
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Desde que tengo memoria, papá y mamá siempre estaban discutiendo. Ese año, solo tenía 9 años. Vivíamos en una casa asignada por la academia, con paredes húmedas, y el viento invernal podía colarse por las rendijas de las ventanas. Al final de la discusión, papá, con una actitud firme, insistió en el divorcio y, delante de todos, dijo: “Los niños se quedan contigo, yo no los quiero.”
En ese momento, supe por primera vez que un padre puede ser tan frío como para abandonar a su propio hijo.
No puedo olvidar aquella noche de invierno. El sonido de la pelea era como una sierra, desgastando poco a poco mi tímpano, hasta que escuché un “¡pum!”; papá le pegó a mamá. El llanto de mamá temblaba, y yo, asustada, me metí en mi habitación, acurrucándome debajo del escritorio. Mis manos temblaban tanto que no podía marcar el número del teléfono, pero aún así logré marcar el 110. El policía al otro lado preguntó: “¿Qué está haciendo tu papá?” Casi no podía llorar, solo logré decir entre sollozos: “Él está golpeando a mi mamá... por favor, ven a ayudarla.”
Pero cuando llegó la policía, no pudo cambiar nada. Papá insistió en el divorcio. Mi tía dijo que mamá se mudaría a casa de mi abuela, pero yo, por tener que estudiar en la escuela primaria de la academia, solo podía quedarme con papá. Durante esos días, él se enojaba conmigo por cualquier cosa, incluso me amenazaba diciendo que si mamá no firmaba, ninguno de nosotros podría vivir bien.
Mamá solo podía venir a verme de vez en cuando. En casa éramos tan pobres que apenas podíamos comprar ropa, así que solo podía usar la ropa vieja que otros me daban. Una compañera de clase, que venía de una familia acomodada, a menudo me daba ropa que ya no usaba. Tenía un abrigo de algodón color rosa, era grueso, pero el estilo era muy anticuado, con mangas largas que cubrían mis manos, y al caminar me hacía ver torpe. El invierno en el sur era húmedo y helado, y ese año lo pasé vistiendo ese abrigo.
Una vez, la academia organizó una película al aire libre y yo quería ir. Ese día, después de clase, me puse ese pesado abrigo y esperé en el pasillo de la oficina de papá durante mucho tiempo. Mis dedos estaban tan fríos que se pusieron rojos, y el vapor de mi aliento se dispersaba en el aire. Finalmente, reuní valor y le pregunté en voz baja: “Papá, ¿puedo ir?”
Él levantó la vista y me miró fríamente, diciendo: “No puedes, porque te ves muy mal.” Su voz era suave, pero me cayó como agua helada desde la cabeza hasta los pies. Más tarde supe que su coche ya estaba lleno de amigos. Simplemente, nunca había dejado un lugar para mí.
Me esforcé mucho en mis estudios, solo quería escapar de ese hogar que me ahogaba. Finalmente, fui aceptada en una universidad en Pekín y luego me mudé a Hong Kong. Pensé que mientras más trabajara, podría escapar de esos días fríos. Sin embargo, descubrí que algunas heridas, sin importar cuán lejos vayas, siempre te seguirán.
La vida en Hong Kong no fue fácil. Durante cinco años, sobreviví con esfuerzo, y a los 24 años finalmente gané un salario de un millón. Pero eso no era felicidad, era supervivencia, era no querer volver a esa casa fría. Luego entré en el mundo de las criptomonedas, trabajando día y noche, aprovechando cada oportunidad, solo para asegurarme de que nunca más me sintiera impotente.
Hasta que recientemente conocí a alguien. Pensé que era el calor que el destino me había compensado. Pero luego descubrí que me había mentido, diciendo que estaba divorciado, cuando en realidad tenía una esposa y dos hijos. En el momento en que supe la verdad, sentí que volvía a tener 9 años, esa noche en la que mi padre me abandonó sin dudarlo. La misma frialdad, la misma impotencia.
En su momento más difícil, extendí mi mano para ayudarlo, porque recordaba lo que era estar en una situación desesperada. Pensé que la sinceridad podría traer sinceridad, pero solo fui una herramienta utilizada. Esa sensación de ser engañada y traicionada me hizo volver a ser esa niña que llevaba el abrigo rosa, rechazada, sobrante, olvidada, no necesaria.
Resulta que algunas personas simplemente no saben apreciar. Pero no volví a desenmascararlo, ni dejé que otros lo supieran. Solo aprendí a protegerme con más cuidado. Sin embargo, también debo admitir que la experiencia de ser abandonada desde pequeña me convirtió en una persona que se esfuerza por complacer a los demás. Aunque sea solo un poco de calidez, daré todo para aferrarme a ello, porque tengo miedo de que, si suelto, seré abandonada de nuevo.
Cuando era pequeña, papá podía abandonarme sin dudarlo, y mamá solo podía irse con resignación. Así que al crecer, siempre me esforzaré humildemente por retener a los demás.
Justo porque he estado bajo la lluvia, siempre no puedo evitar sostener un paraguas para los demás. Pero a veces, mientras sostengo el paraguas, me doy cuenta de que ya estoy empapada.
El viento sigue siendo el mismo, helado hasta los huesos. He cambiado innumerables abrigos, pero ese abrigo rosa, como una marca, siempre está pegado a mi corazón, trayendo frío.
Pensé que ya había salido de esa casa húmeda, pero en realidad, no importa cuán lejos vaya, solo he cambiado de lugar, continuando siendo esa persona que espera en el pasillo por un coche.
Quizás, en esta vida, siempre tendré que aprender a regresar sola, abrigarme bien, tragarme las lágrimas y, luego, en un rincón donde nadie pueda verme, calentarme lentamente.
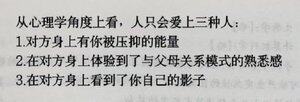
47,76K
Parte superior
Clasificación
Favoritos













